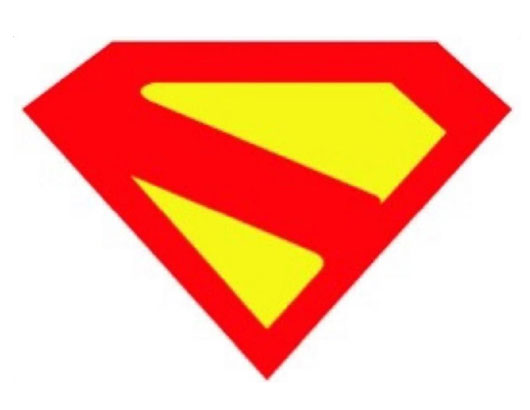|
Este artículo, como todos los de esta serie dedicada al análisis de los viajes en el tiempo en el cine, por razones evidentes, contiene spoilers de toda la trama. Además, es necesario conocerla más o menos bien para una plena comprensión del artículo. Por todo ello, recomiendo no leer el artículo si no se ha visto antes la película. El análisis de la primera película aquí: Viajes en el Tiempo: Terminator
De todas las películas de la saga, Terminator 2: El Juicio Final (1991) es la favorita del público en general. Es una película mucho más grande que la anterior, y que cambia el enfoque casi de película de terror de aquella por el de gran película de acción, buscando en todo momento ser lo más espectacular posible, y reivindicar a Arnold Schwarzenegger como gran estrella del género. Y todo esto, no cabe duda. lo consigue.
Particularmente yo le veo dos pegas. La primera es que, pese a todo, no deja de ser una suerte de remake de la historia original con un mismo esquema que repetirán casi todas las demás secuelas que le sucederán. La segunda, que es la que nos atañe en este artículo, es que su tratamiento del viaje en el tiempo es irregular, casi compromete la historia de la película original, y que no caiga en incoherencias parece más un resultado algo casual y no, desde luego, el de una cuidada planificación.
Y es que la primera Terminator fue concebida como una película auto conclusiva. La narración en off que nos servía de prólogo decía literalmente “pero no se libraría la batalla final en el futuro, se libraría aquí, en el presente, esta noche…”, lo que le daba una gran relevancia a lo que en ella se contaba. Sin embargo, el prólogo de Terminator 2, con voz en off de Sarah Connor (Linda Hamilton), comienza aportando nuevos datos que diluyen dicha relevancia y complican la coherencia que debería haber entre ambas películas:
“La computadora que controlaba las máquinas, Skynet, envió a dos terminators a través del tiempo, su misión destruir al líder de la resistencia humana, John Connor, mi hijo. El primer terminator fue programado para destruirme en el año 1984, antes de que naciera John, fracasó. El segundo fue enviado para destruir al propio John cuando aún era un niño. Igual que antes, la resistencia pudo enviar un solo guerrero, un protector para John. La única incógnita era cuál de ellos llegaría antes a él.”
El enfoque de esta narración parece dar a entender que, tras el fracaso del primer terminator en su intento de matar a Sarah, Skynet habría enviado a este segundo terminator a matar a John. Pero esto no es coherente con el planteamiento de cómo funcionan los viajes en el tiempo que se estableció en la primera película, es decir, el de la paradoja cerrada. A Skynet le habría sido imposible cambiar su pasado, alterar la sucesión de acontecimientos de su propia línea temporal y, por tanto, no puede, tras enviar al terminator, obtener una respuesta que le indique que el primer terminator ha tenido éxito o ha fracasado. Más allá del hecho de que, tras enviarlo, absolutamente nada ha cambiado, cosa que sí es cierto que podría interpretar como señal de fracaso. Pero, como ya comentamos en el artículo sobre la película anterior, la propia Skynet probablemente habría anticipado la futilidad del mero hecho de intentar cambiar el pasado.
Así que el envío de un segundo terminator no podría haber estado condicionado por el resultado del primero, sino que Skynet habría enviado a los dos terminators de manera independiente, cada uno con su propio objetivo, el uno tras el otro. Y no solo eso, sino que ni siquiera habrían sido enviados en el orden que Sarah expone en su narración.
Nos hemos referido a los terminators enviados por Skynet como primero o segundo en función del orden en el que aparecen en las películas, es decir, en el orden en que van llegando desde el futuro. Y cuando vemos la primera película damos por sentado que si Skynet ha enviado al terminator a matar a Sarah Connor en 1984 es porque es la mejor opción que tiene para matar a John antes de que se convierta en el héroe que la derrotará. Pero con Terminator 2 esto cambiaría por completo por dos razones: Skynet sabe dónde y cuándo localizar a John, y porque destina a ello un terminator de un modelo superior: el T-1000. Así que ahora debemos interpretar que Skynet habría enviado primero al T-1000 a destruir al joven John Connor, y luego como refuerzo a su plan, a un T-800 a matar a Sarah. ¿Cómo quedaría justificado que no hubiera enviado a otro T-1000 a matar a Sarah? Bueno, eso es sencillo, sabemos, por el propio Kyle en la primera película, que la serie T-800 era nueva. Podemos asumir entonces que Skynet solo tendría un T-1000 que sería un prototipo.
Y el gran problema de todo esto es que es algo que podemos deducir o imaginar en función de la información que se da en la primera película y de cómo funciona el viaje en el tiempo en ella. Que ya dijimos que era ejemplar. Pero realmente en este prólogo de Terminator 2 no solo no hay una explicación explícita de todo esto, sino que, como dije más arriba, induce a pensar que el viaje en el tiempo funcionaría de otra forma. La única razón en este punto, para darle un voto de confianza a James Cameron, y pensar que sabía lo que estaba haciendo, es el hecho de que este prólogo es narrado por la propia Sarah, que hace referencia a los terminators como primero y segundo desde la perspectiva de su propia experiencia. Y, como dijimos en el artículo anterior, lo que un personaje en una historia sobre viajes en el tiempo piense y exponga sobre cómo funcionan estos, no necesariamente se corresponde con cómo lo hacen realmente en dicha historia. Si la voz en off de ese prólogo hubiera sido la de un narrador omnisciente, se habría cargado por completo la coherencia de la película y delataría que James Cameron no sabía que estaba haciendo.
¿Por qué cuestiono la posibilidad de que James Cameron supiera lo que estaba haciendo? Porque no solo es este prólogo en sí, sino que hay una idea base que está presente a lo largo de toda la película: “El futuro no está establecido. No hay destino, solo existe el que nosotros creamos”. Y no es así. No según las bases establecidas en la primera película sobre cómo funcionaba el viaje en el tiempo y, por tanto, tampoco debería ser como funcionara en esta. No tendría sentido que la física de este universo, de repente, empezara a funcionar de otra forma.
En realidad, parte de esa línea de guión, en iglés “the future is not set”, ya estaba presente en la primera película, en el mensaje de John que Kyle le daba a Sarah, pero, como aquello otro de “un posible futuro”, se decía de pasada, no se le daba peso, y simplemente se podía tomar como que era la idea que los personajes tenían de cómo funcionaba el viaje en el tiempo. Y que es algo que, más allá de formularlo oralmente, va implícito en la propia idea de tener que salvar a Sarah. Es necesario que los personajes crean eso, que el futuro puede cambiar y que, por tanto, el terminator puede matar a Sarah. Y tal como está escrita aquella primera película, subrayando sutilmente lo que los personajes creen, enriquece la narrativa. Si es que Cameron las añadió siendo consciente de lo que era trabajar con una paradoja cerrada.
Efectivamente en esta segunda película esa idea podría, igualmente, funcionar como motivación para que los personajes actúen. Sin embargo, se insiste tanto en esa idea, especialmente en la narración en off por parte de Sarah, presente durante todo el metraje, que casi adquiere ese peso que tendría ese narrador omnisciente que mencionábamos, lo cual resultaría incoherente. E insisto una vez más, lo que salva la película de que podamos tacharla como fallida como historia de viajes en el tiempo es que, por suerte, no deja de ser la voz de Sarah.
Aunque la cosa va más allá. Y es que esta idea, originalmente, era rematada por una escena final, que incluso fue rodada, y en la que se veía a una Sarah Connor anciana, en un parque, en un futuro en el que efectivamente habrían evitado el Día del Juicio Final. Lo cual no tiene ningún sentido. No sé si por suerte, o porque Cameron se dio cuenta de esto tras haber rodado toda una película cuya coherencia se tambalea, que esa escena fue eliminada del corte final, con lo cual la coherencia acaba salvándose por los pelos.
Particularmente, la admito sencillamente como correcta en su tratamiento del viaje en el tiempo porque, después de todo, al final las incoherencias se quedan en lo que los personajes dicen, y una vez eliminada la escena final con la Sarah anciana, nada en los acontecimientos comprometen la coherencia. Y, una vez más me repito, realmente no es que los personajes en una paradoja cerrada no tengan libre albedrío, sí que toman sus decisiones, simplemente sabemos de antemano a donde, inexorablemente, les van a llevar. Me gustaría pensar que James Cameron entendía esto y así es como lo enfocó, pero, como hemos visto, me temo que es muy cuestionable.
Aun así, hay varias cosas interesantes sobre esta película que me gustaría señalar.
Una de las razones por las que prefiero la primera película es que no dejo de ver en esta algo que suele darse con frecuencia en secuelas y es que hay mucho de remake en ella. Y la espectacularidad de lo que en su día fueron unos efectos especiales innovadores en materia de CGI se pierde un poco. No han envejecido mal en absoluto, pero cuando has visto la película por enésima vez, y has visto otras muchas con efectos similares, dejan de tener el mismo peso a la hora de disfrutar de la película. Disfruto mucho más las partes protagonizadas por Sarah, sus escenas en el hospital psiquiátrico de Pescadero, su fuga, y su intento de asesinar a Miles Dyson, que todo lo que tiene que ver con el T-1000 o incluso la relación entre el T-800 y el joven John. No puedo evitar preguntarme como habría sido una secuela centrada enteramente en Sarah. Sin el T-1000 o el T800 de por medio. O quizás si solo hubiera la amenaza de otro T-800, sin un protector. Creo que el T-1000 me sobra bastante.
Por otro lado, no puedo evitar pensar en los buenos mimbres que dejaba esta película para siguientes secuelas. Y es que los huecos que nos hemos empeñado en rellenar en este artículo, para darle coherencia a esta película, podrían haber servido para hacer una secuela que la reforzara. Por ejemplo, el ver ese futuro en el que la resistencia localizaría el equipo de desplazamiento temporal, descubrirían en los registros el último envío, el del T-800 para matar a Sarah, John enviaría a Kyle a salvarla y, tras ello, se descubriría el envío del T-1000 y se pondrían a investigar y preparar a un T-800 para enviarlo tras él. Me parece fascinante como todos esos detalles, que parecen condicionar de manera rígida cómo deberían haber sido las posibles secuelas, pueden ser usados precisamente como cimientos sólidos para construir sobre ellos de manera coherente. Lamentablemente no fue así, y ya a partir de la tercera película todas hacen aguas.
Conclusiones: Terminator 2 es una gran película de acción, probablemente sea una de las más importantes del género, y lo valorada que está por los fans está perfectamente justificado desde ese punto de vista. Sin embargo, su tratamiento del viaje en el tiempo es irregular, ambiguo, no siendo necesariamente fallido si queremos verlo así, que ha sido el enfoque que le hemos dado en este artículo, pero que no queda nada claro. Desde luego no está bien elaborado. No la usaría como ejemplo de buena película de viajes en el tiempo, pero tampoco como mala. Y de hecho es la razón por la que he escrito este artículo, por sus particularidades y lo irregular que resulta en ese aspecto.